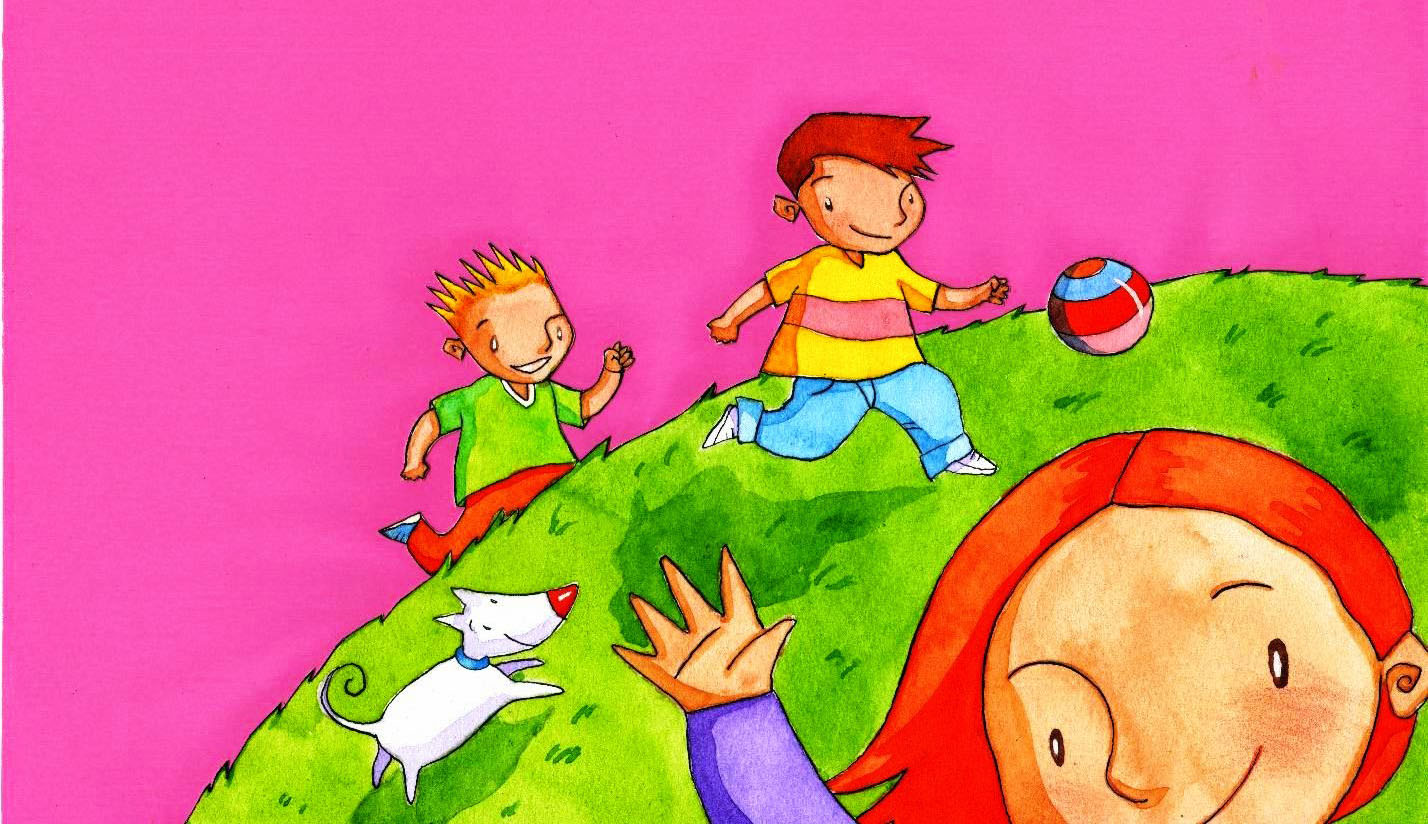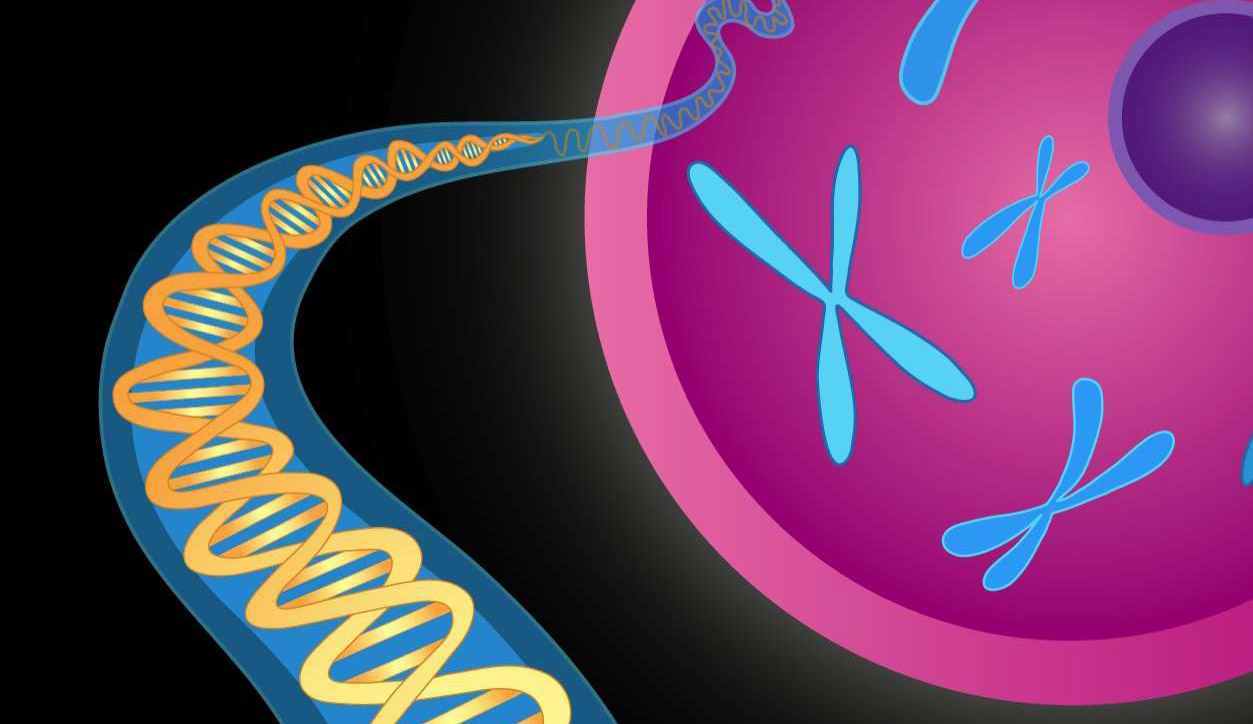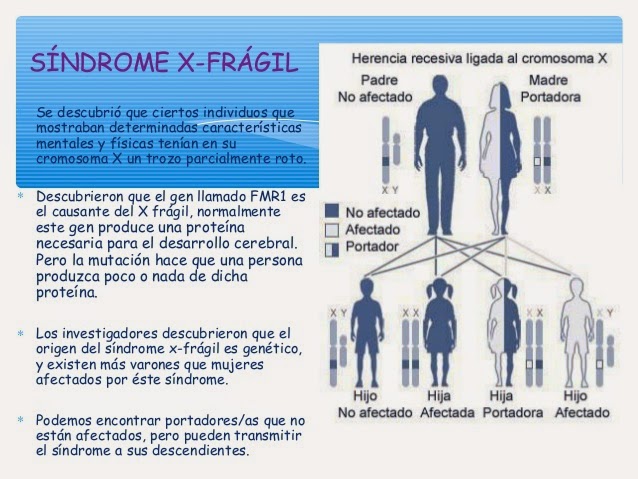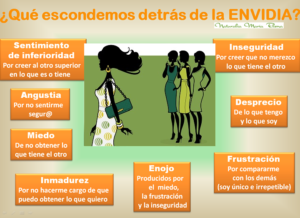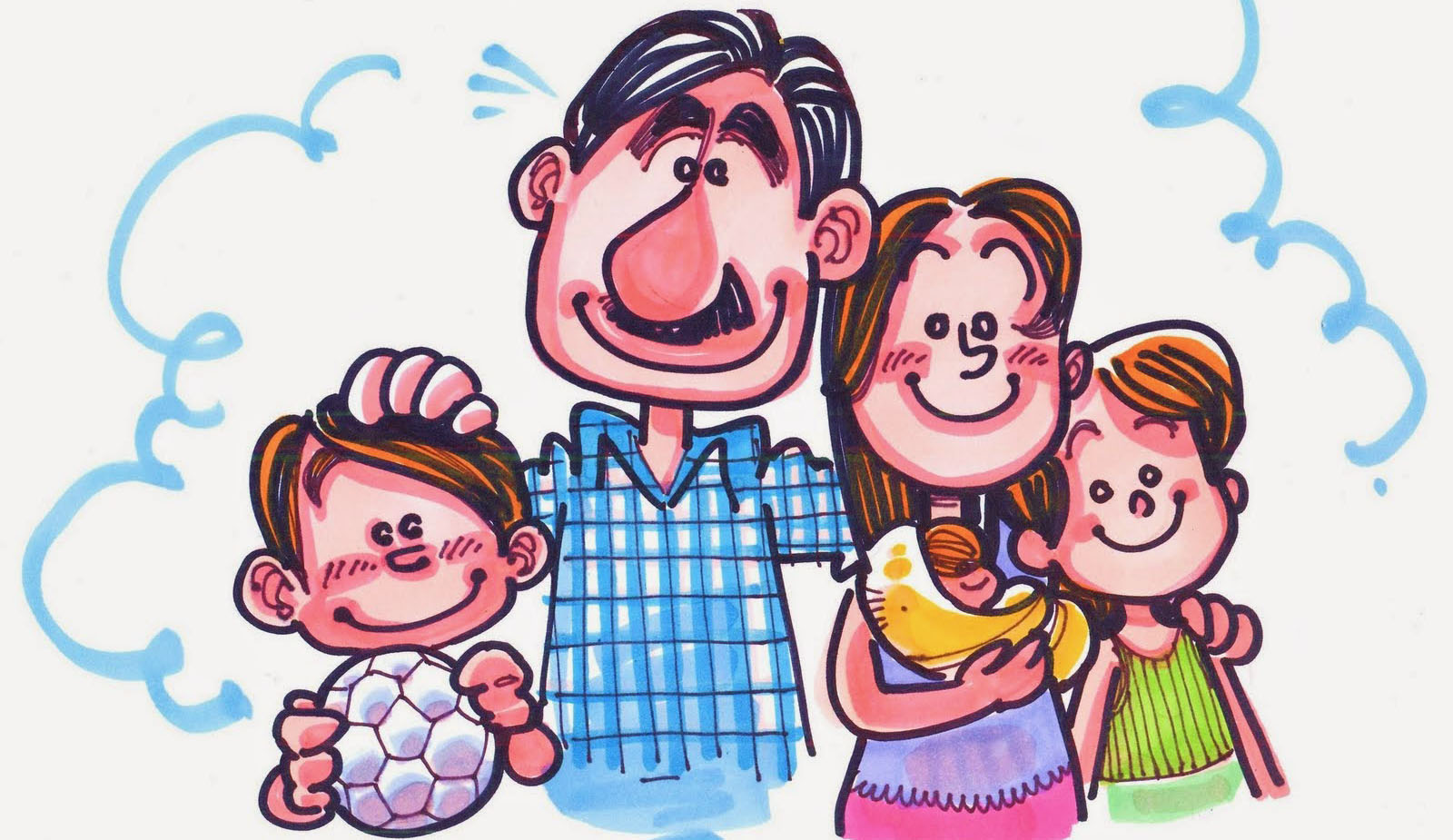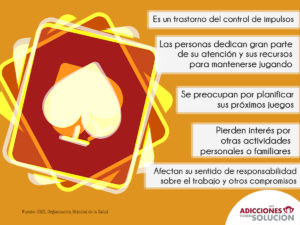Paula, Isabel. (2011). El autismo 70 años después de Leo Kanner y Hans Asperger. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. 32. 567-587. 10.4321/S0211-57352012000300008.
Interesante artículo el que exponemos a continuación, de cuya lectura nos aportará una visión actual del concepto de autismo cuatro décadas después de que Leo Kanner y Hans Asperger hayan colocado sus primeras aportaciones (ver vínculos para consultar biografías).
Han tenido que transcurrir casi cuatro décadas para que el autismo haya sido incorporado a los manuales diagnósticos y es a partir de los años 80, cuando profesionales implicados en el autismo, deciden consensuar criterios que permitirán delimitar grupos homogéneos como base para la investigación y el intercambio de conocimientos, si bien en la actualidad, estos criterios así como la ubicación nosológica ( nosología, como rama de la medicina cuyo objeto es describir, explicar, diferenciar y clasificar la amplia variedad de enfermedades y procesos patológicos), parecen estar aún lejos de ser consolidados como definitivos.
Es curioso, comprobar en el artículo, como a pesar de que las primeras descripciones relevantes sobre el autismo corresponden a los autores arriba enunciados, las características identificadas por estos en acerca de este trastorno, han existido siempre y se procede a rescatar múltiples huellas a lo largo del tiempo.
Una primera referencia escrita conocida corresponde al siglo XVI. Johannes Mathesius (1504-1565), cronista del monje alemán Martin Lutero (1483-1546), relató la historia de un muchacho de 12 años severamente autista. De acuerdo con la descripción del cronista, Lutero pensaba que el muchacho no era más que una masa de carne implantada en un espíritu sin alma, poseído por el diablo, respecto al cual sugirió que debería morir asfixiado.
O como otra referencia, esta de mayor divulgación y polémica, la del caso del niño salvaje Victor de Aveyron, estudiado por el Dr. Jean Itard, y llevado a las pantallas de cine en 1970 en la película, dirigida por Francois Truffaud, “L´enfant sauvage”, ha generado diversas controversias entre destacados autores. Así, la escritora Harlan Lane plantea en su libro “El niño Salvaje de Aveyron”, la posibilidad del que el niño Víctor fuera autista, para posteriormente acabar rechazando esta cuestión. O como por el contrario años más tarde, la descripción minuciosa del abate Pierre-Joseph Bonnaterre, profesor de Historia Natural de la Escuela Central de Aveyron, deja claro que Víctor manifestaba deficiencias en las interacciones sociales reciprocas, incompetencias intelectuales específicas, alteraciones de la integridad sensorial y además no realizaba juego simbólico
Pero no fue hasta 1911, cuando el psiquiatra suizo Paul Eugen Bluler, con la intención de referirse a una alteración propia de la esquizofrenia, utiliza el término “autismo”, que implicaba un alejamiento de la realidad externa.
Poco después en 1923, otro psicólogo suizo, Carl Jung, introduce los conceptos de personalidad extravertida e introvertida, con lo que consigue ampliar el enfoque psicoanalítico de Freud, definiendo así a la persona con autismo como un ser profundamente introvertido.
Son estos años anteriores a Leo Kanner, en los que los trabajos desarrollados entorno al autismo, aportan interpretaciones cercanas a la esquizofrenia, o cuadros regresivos en la infancia, que hacen que las personas que padecen autismo, acudan a las consultas de psiquiatría de la época. Todo ello hasta que el propio Kanner, en el año 1943 y a través de su artículo “Autistic disturbances off affective contact” incorpora el término “autismo”, con su significado actual, siendo sus investigaciones posteriores, las que profundizan y delimitan el trastorno denominándolo “autismo infantil precoz”, con unos síntomas cardinales: aislamiento profundo para el contacto con las personas, un deseo obsesivo de preservar la identidad, una relación intensa con los objetos, conservación de una fisonomía inteligente y pensativa y una alteración en la comunicación verbal manifestada por un mutismo o por un tipo de lenguaje desprovisto de intención comunicativa. Destacando como característica nuclear, la obsesión por mantener la identidad, expresada por el deseo de vivir en un mundo estático, donde no son aceptados los cambios.

Interesante también consultar, como posteriormente a esta profundización de los estudios de Kanner, fueron desarrollándose interpretaciones contradictorias y como en el continente americano la incorporación de otras interpretaciones y conceptos heterogéneos, llevó a diagnosticar como niños autistas a niños con retraso mental o como el autismo dependía exclusivamente de determinantes emocionales ligados al vínculo materno.
Fueron los años 50 y 60 donde el debate generado entre la vinculación del autismo con la esquizofrenia o por otro lado el de la interpretación psicodinámica, cobro un especial interés. Y fue Kanner una vez más quien con firme contundencia realizo una separación entre autismo y esquizofrenia, pues con total conocimiento de sus pacientes, afirmó como el cuadro clínico del autismo, era tan específico que le permitía diferenciarse claramente no solo de la esquizofrenia sino de cualquier otro trastorno, siendo su aportación más genial la de intuir que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo cuyo punto de partida era un problema en lo que Kanner denominaba “componentes constitucionales de la respuesta emocional”.
Igualmente interesante es también consultar, las diferentes conceptualizaciones realizadas en los manuales diagnósticos, como el American Psychiatric Association el Diagnostics and Statistics Manual of Mental Disorders (DSM).
En su primera versión (DSM-I), la del año 1952, los niños que presentan características de autismo eran diagnosticados como “reacción esquizofrénica de tipo infantil”.
En la segunda, (DSM-II) del año 1968, aun sin contemplar el autismo como diagnóstico propio, es interpretado como una característica propia de la esquizofrenia infantil.
No fue hasta 1980, con la publicación del DSM-III, cuando se incorporó el autismo como categoría diagnóstica específica. Se contemplaba como una entidad única, denominada “autismo infantil”.
El DSM III-R (44), aparecido en 1987, supuso una modificación radical, no solo de los criterios sino también de la denominación. Se sustituyó autismo infantil por “trastorno autista”.
En los años 1994 y 2000 aparecieron respectivamente el DSM-IV y el DSM IV-TR, que aunque no planteaban modificaciones sustanciales entre ellos, representaron un nuevo cambio radical. Por una parte se definieron 5 categorías de autismo: trastorno autista, trastorno de Asperger, trastorno de Rett, trastorno desintegrativo infantil y trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Además, se incorporó el término “trastornos generalizados del desarrollo” (pervasive developmental disorders), como denominación genérica para englobar los subtipos de autismo.
Por último el DSM 5 consolidará conceptualmente el autismo, sustituyendo la denominación actual de trastornos generalizados del desarrollo por la de Trastorno del Espectro Autista (TEA), lo que sin duda marcará un cambio conceptual que quizás sea el camino de inicio de un itinerario hacia una interpretación radicalmente distinta de los trastornos mentales.
Os dejamos para que podáis descargar este mencionado artículo, donde con apreciable claridad, realiza una revisión del concepto “autismo” desde su origen hasta nuestros días, así como un interesante video realizado sobre este tipo de trastorno.
Consulta el artículo:
El autismo 70 años después de Kanner y Asperger

«La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de negarse a adquirirlos»
Karl Popper